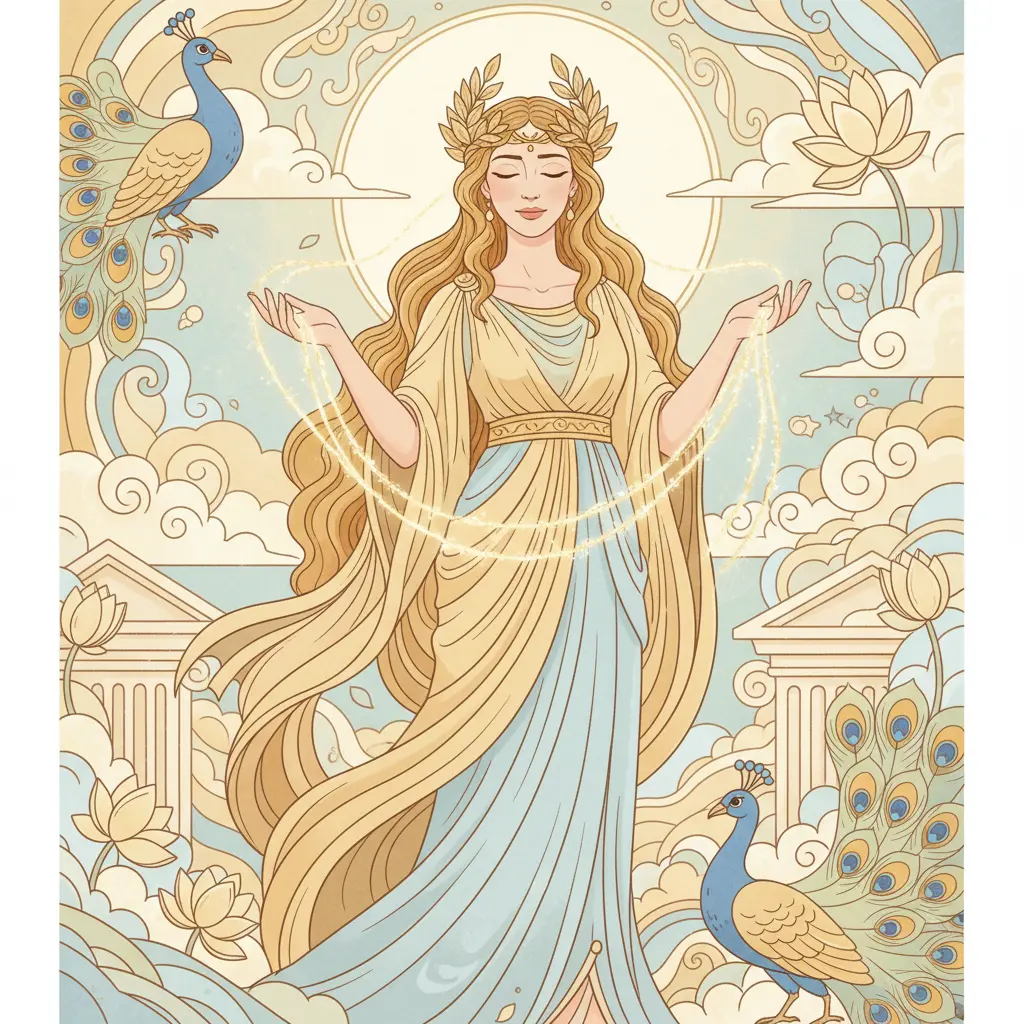Melody era una flauta dulce pequeñita, de madera clara y una brillante boquilla de plata, que vivía en la estantería de instrumentos musicales de la escuela. Se sentía tan triste, tan sola, como una galleta olvidada en el fondo del tarro. Cada día veía a las trompetas ruidosas y a los violines elegantes ser elegidos para las grandes orquestas, y a ella, pues, a ella nunca la escogían. Sus pequeños agujeros suspiraban sin sonido, y su corazón de madera se sentía un poco hueco.

Melody y la Orquesta de Bigotes Saltarines
Descubre que tu propia melodía es la más especial.


Melody era una flauta dulce pequeñita, de madera clara y una brillante boquilla de plata, que vivía en la estantería de instrumentos musicales de la escuela. Se sentía tan triste, tan sola, como una galleta olvidada en el fondo del tarro. Cada día veía a las trompetas ruidosas y a los violines elegantes ser elegidos para las grandes orquestas, y a ella, pues, a ella nunca la escogían. Sus pequeños agujeros suspiraban sin sonido, y su corazón de madera se sentía un poco hueco.

Un día, mientras la sala de música estaba en silencio, un conserje despistado pasó limpiando y, ¡zas!, tropezó con la estantería. Melody sintió un mareo terrible, como si el mundo entero se hubiera puesto patas arriba. Cayó por el aire, dando vueltas y más vueltas, como un pequeño helicóptero de madera sin control. Aterrizó con un suave "¡plof!" en el suelo, y justo al chocar, de su boquilla salió un sonido, ¡un sonido dulce y claro que nunca antes había hecho!
¡Qué sonido! ¡Qué dulce! Era una nota tan inesperada, tan brillante, que Melody misma se quedó muy sorprendida. No era el sonido de una orquesta, no, era algo más... Algo que hizo que, de repente, una nariz pequeñita y bigotuda asomara de un agujero en la pared.

Un día, mientras la sala de música estaba en silencio, un conserje despistado pasó limpiando y, ¡zas!, tropezó con la estantería. Melody sintió un mareo terrible, como si el mundo entero se hubiera puesto patas arriba. Cayó por el aire, dando vueltas y más vueltas, como un pequeño helicóptero de madera sin control. Aterrizó con un suave "¡plof!" en el suelo, y justo al chocar, de su boquilla salió un sonido, ¡un sonido dulce y claro que nunca antes había hecho!
¡Qué sonido! ¡Qué dulce! Era una nota tan inesperada, tan brillante, que Melody misma se quedó muy sorprendida. No era el sonido de una orquesta, no, era algo más... Algo que hizo que, de repente, una nariz pequeñita y bigotuda asomara de un agujero en la pared.

—¡Vaya, vaya! —chilló un ratoncito gris, con sus orejas como dos hojas de menta bien frescas—. ¡Qué música tan rara!
—¡Pero qué bonita! —contestó otro, con un bigote que temblaba de curiosidad.
Y así fue como, uno, dos, tres ratoncitos salieron de su escondite, y luego cuatro, cinco, ¡hasta diez! Todos con sus ojos brillantes y sus colas moviéndose al ritmo. Melody, al verlos tan animados, sintió una chispa de alegría. Y tocó otra vez, y otra.
Tocó una melodía alegre, como si pequeñas cascabeles de alegría estuvieran bailando en el aire. Los ratoncitos empezaron a girar, a saltar y a hacer piruetas. ¡Qué fiesta! Melody nunca se había sentido tan feliz ni tan importante. Sus melodías, que antes le parecían insignificantes, ahora llenaban de danza y pura autoconfianza a sus nuevos amigos. Y así, la pequeña flauta dulce, que antes solo suspiraba, descubrió que su música era la más especial de todas, ¡porque hacía bailar hasta a los bigotes más tímidos!

—¡Vaya, vaya! —chilló un ratoncito gris, con sus orejas como dos hojas de menta bien frescas—. ¡Qué música tan rara!
—¡Pero qué bonita! —contestó otro, con un bigote que temblaba de curiosidad.
Y así fue como, uno, dos, tres ratoncitos salieron de su escondite, y luego cuatro, cinco, ¡hasta diez! Todos con sus ojos brillantes y sus colas moviéndose al ritmo. Melody, al verlos tan animados, sintió una chispa de alegría. Y tocó otra vez, y otra.
Tocó una melodía alegre, como si pequeñas cascabeles de alegría estuvieran bailando en el aire. Los ratoncitos empezaron a girar, a saltar y a hacer piruetas. ¡Qué fiesta! Melody nunca se había sentido tan feliz ni tan importante. Sus melodías, que antes le parecían insignificantes, ahora llenaban de danza y pura autoconfianza a sus nuevos amigos. Y así, la pequeña flauta dulce, que antes solo suspiraba, descubrió que su música era la más especial de todas, ¡porque hacía bailar hasta a los bigotes más tímidos!