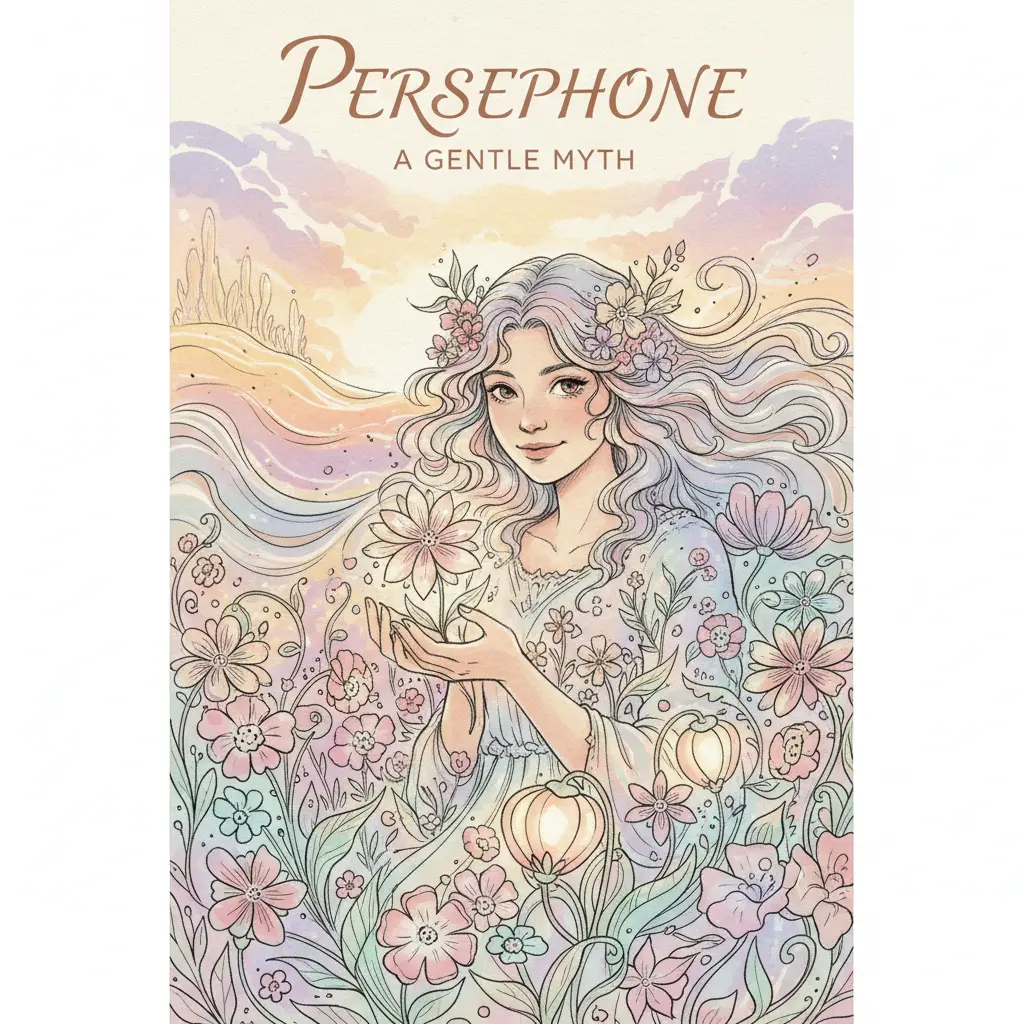Recuerdo aquella Víspera de Halloween como si fuera ayer, mi pequeño Lucarn, con sus cuatro añitos y una curiosidad que le hacía brillar los ojos. Vivíamos en el Castillo Murciluz, un hogar lleno de rincones misteriosos, pero para él, el mayor misterio era volar. Cada noche, antes de que saliera la luna, lo veíamos saltar desde los cojines más mullidos, agitar su pequeña capa como si fueran alas o intentar colgarse de la lámpara de telarañas. Sus intentos eran tan graciosos y disparatados, que nos llenaban el corazón de una ternura que solo un padre vampiro puede sentir.


Recuerdo aquella Víspera de Halloween como si fuera ayer, mi pequeño Lucarn, con sus cuatro añitos y una curiosidad que le hacía brillar los ojos. Vivíamos en el Castillo Murciluz, un hogar lleno de rincones misteriosos, pero para él, el mayor misterio era volar. Cada noche, antes de que saliera la luna, lo veíamos saltar desde los cojines más mullidos, agitar su pequeña capa como si fueran alas o intentar colgarse de la lámpara de telarañas. Sus intentos eran tan graciosos y disparatados, que nos llenaban el corazón de una ternura que solo un padre vampiro puede sentir.

Pero esa noche, la luna de Halloween era la más grande y redonda que jamás habíamos visto, un farol plateado que invitaba a la aventura. Lucarn, decidido a desentrañar el secreto del vuelo por sí mismo, se escabulló del castillo. Lo buscamos por cada torre y pasadizo, mientras él, allá afuera, bajo el cielo violeta y plateado, seguía intentándolo. Saltaba de pequeñas rocas, corría por el campo de calabazas, y su capa roja se agitaba inútilmente en el viento frío, hasta que un suspiro de frustración escapó de sus pequeños labios.

Pero esa noche, la luna de Halloween era la más grande y redonda que jamás habíamos visto, un farol plateado que invitaba a la aventura. Lucarn, decidido a desentrañar el secreto del vuelo por sí mismo, se escabulló del castillo. Lo buscamos por cada torre y pasadizo, mientras él, allá afuera, bajo el cielo violeta y plateado, seguía intentándolo. Saltaba de pequeñas rocas, corría por el campo de calabazas, y su capa roja se agitaba inútilmente en el viento frío, hasta que un suspiro de frustración escapó de sus pequeños labios.

Fue entonces cuando lo encontramos, acurrucado junto a una calabaza sonriente, con sus ojitos tristes mirando al cielo. Nos acercamos, mi esposa y yo, y lo abrazamos fuerte, sintiendo su pequeño corazón latir. 'No puedo, papá', susurró. Le miramos con todo el amor que teníamos y le dijimos: 'Mi dulce Lucarn, el verdadero vuelo no nace de los saltos, sino del amor que te impulsa y la confianza en tu corazón'. Y justo en ese instante, al sentir nuestro cariño, un brillo plateado lo envolvió.

Fue entonces cuando lo encontramos, acurrucado junto a una calabaza sonriente, con sus ojitos tristes mirando al cielo. Nos acercamos, mi esposa y yo, y lo abrazamos fuerte, sintiendo su pequeño corazón latir. 'No puedo, papá', susurró. Le miramos con todo el amor que teníamos y le dijimos: 'Mi dulce Lucarn, el verdadero vuelo no nace de los saltos, sino del amor que te impulsa y la confianza en tu corazón'. Y justo en ese instante, al sentir nuestro cariño, un brillo plateado lo envolvió.

Y allí, bajo la atenta mirada de la luna de Halloween, Lucarn se transformó. Sus pequeñas alas de murciélago se desplegaron por primera vez, suaves y fuertes. Juntos, los tres, nos elevamos en el aire, danzando entre luciérnagas titilantes y dejando un rastro de magia y brillos plateados. Fue un vuelo familiar, un ballet nocturno que pintó el cielo con alegría. Aún hoy, cuando miro la luna de Halloween, siento el mismo orgullo y la misma felicidad que sentí al ver a mi hijo volar, impulsado por el amor de su familia.

Y allí, bajo la atenta mirada de la luna de Halloween, Lucarn se transformó. Sus pequeñas alas de murciélago se desplegaron por primera vez, suaves y fuertes. Juntos, los tres, nos elevamos en el aire, danzando entre luciérnagas titilantes y dejando un rastro de magia y brillos plateados. Fue un vuelo familiar, un ballet nocturno que pintó el cielo con alegría. Aún hoy, cuando miro la luna de Halloween, siento el mismo orgullo y la misma felicidad que sentí al ver a mi hijo volar, impulsado por el amor de su familia.