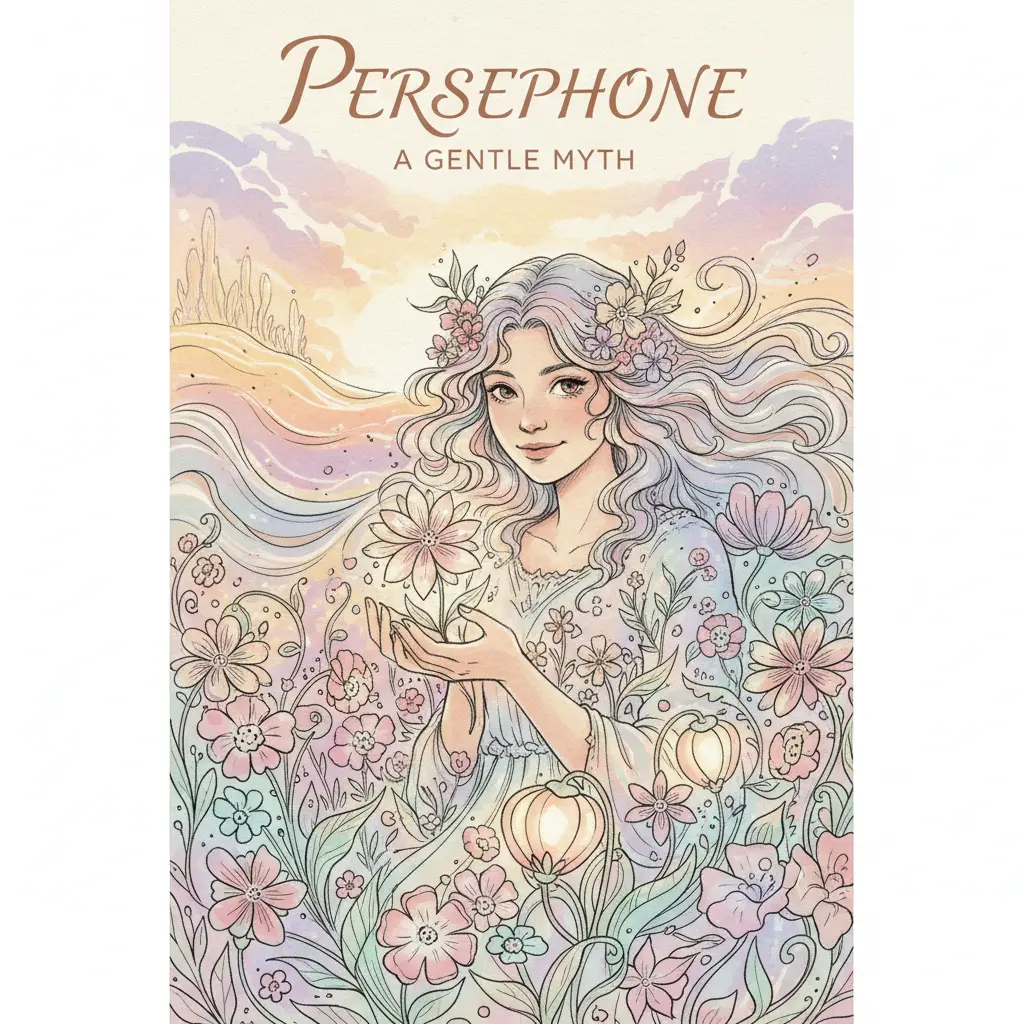Desde mi estante más alto, el viejo Atlas, observaba a Kico el Bibliodrilo, el guardián más peculiar de la Gran Biblioteca. Kico, un ser pequeño pero perfectamente preparado, tenía un cuerpo de papel reciclado y diecisiete escamas brillantes, cada una un fragmento de una historia olvidada. Su misión era oler las palabras, ordenar los volúmenes y, sobre todo, escuchar los secretos que los libros susurraban. En los días soleados, Kico cric-crac movía sus patitas por los pasillos; en los días lluviosos, Kico cric-crac se acurrucaba entre las enciclopedias, siempre atento, siempre dedicado. Su habilidad era hallar la página perdida con solo un suspiro, pero su limitación era notoria: se perdía fácilmente en los largos, largos, largos pasillos curvos.
Una tarde, con el sol poniéndose, Kico encontró un pequeño libro de cuentos de hadas que no estaba en su lugar. —¡Oh, pobre libro! —murmuró con su voz suave—. Necesitas regresar a tu sección, ¿no es así? Con el mejor de los ánimos, intentó llevarlo a la sección de Fantasía, pero su mente, despistada por el aroma a tinta fresca, lo guio por un camino equivocado. ¡Cric-cric! Se sentía perdido, perdido entre tomos de historia antigua y filosofía. Con un suspiro de frustración, Kico dejó el libro en un estante al azar, justo entre los mapas de mundos lejanos, esperando volver por él después de reorientarse. Fue un error amable, sí, pero un error al fin.