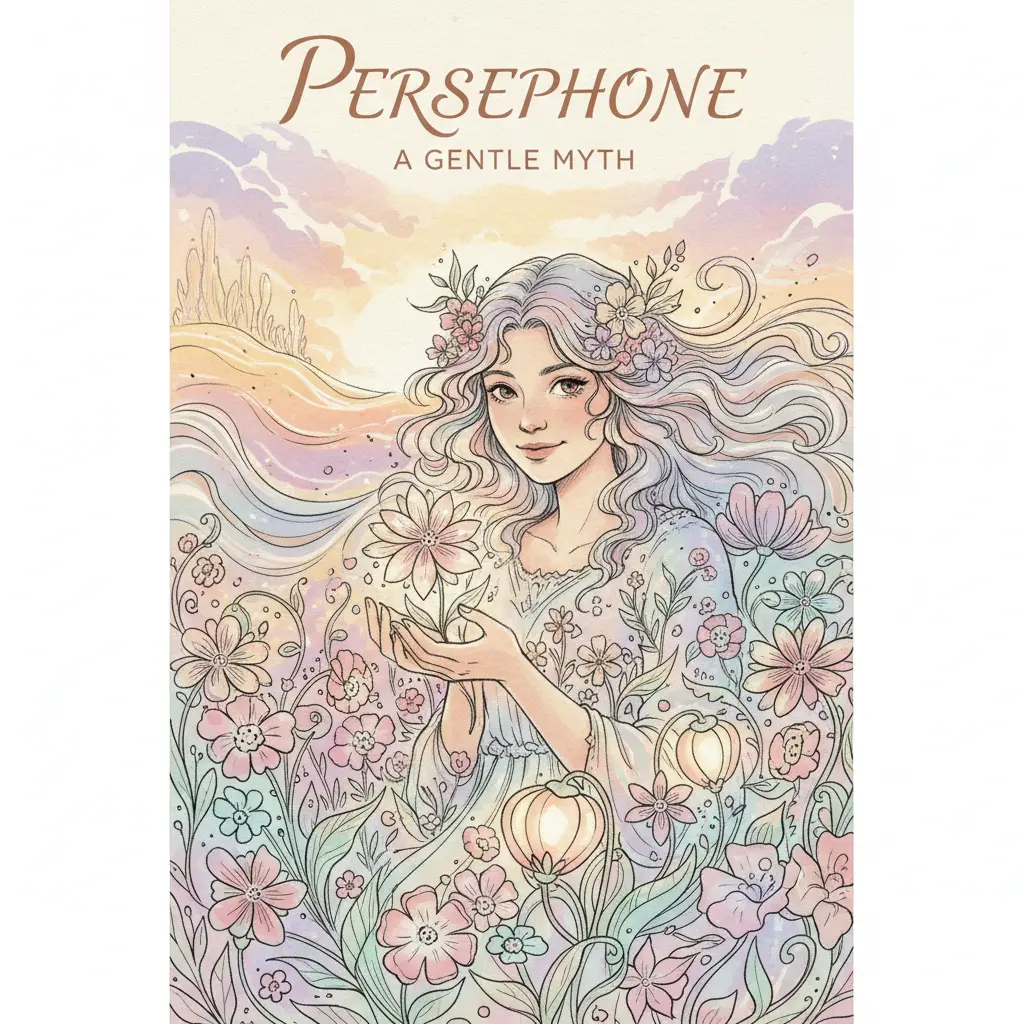Había una vez un viejo relojero, encorvado y con el cabello tan blanco como la luna, que vivía en la última casa del pueblo. Tenía las manos manchadas de grasa y los ojos diminutos tras unos lentes redondos, lo que hacía que los niños lo confundieran con un troll milenario. Nadie se atrevía a acercarse a su taller, lleno de relojes que sonaban con ecos misteriosos y brillaban en la oscuridad con susurros de luz.


Había una vez un viejo relojero, encorvado y con el cabello tan blanco como la luna, que vivía en la última casa del pueblo. Tenía las manos manchadas de grasa y los ojos diminutos tras unos lentes redondos, lo que hacía que los niños lo confundieran con un troll milenario. Nadie se atrevía a acercarse a su taller, lleno de relojes que sonaban con ecos misteriosos y brillaban en la oscuridad con susurros de luz.

Pero lo que nadie sabía era que aquel hombre tenía el corazón más tierno del valle. Cada noche, mientras el pueblo dormía, reparaba relojes rotos, colgaba campanas perdidas y guardaba dentro de cada reloj un pequeño deseo: la risa de un niño, el perfume de una flor, un recuerdo feliz. Cuando llegó la víspera de Halloween, el viento sopló tan fuerte que las agujas de todos los relojes del pueblo se detuvieron.

Pero lo que nadie sabía era que aquel hombre tenía el corazón más tierno del valle. Cada noche, mientras el pueblo dormía, reparaba relojes rotos, colgaba campanas perdidas y guardaba dentro de cada reloj un pequeño deseo: la risa de un niño, el perfume de una flor, un recuerdo feliz. Cuando llegó la víspera de Halloween, el viento sopló tan fuerte que las agujas de todos los relojes del pueblo se detuvieron.

El relojero trabajó sin descanso, susurrando a cada engranaje, como si escuchara las respiraciones lentas del tiempo. Sus manos grandes y delicadas se movían con la agilidad de una luciérnaga danzarina, puliendo el metal envejecido y ajustando cada muelle. Un resplandor suave, como un hilo dorado, envolvía los relojes mientras giraba las agujas, cargándolos con la magia de los deseos felices, preparándolos para la medianoche.

El relojero trabajó sin descanso, susurrando a cada engranaje, como si escuchara las respiraciones lentas del tiempo. Sus manos grandes y delicadas se movían con la agilidad de una luciérnaga danzarina, puliendo el metal envejecido y ajustando cada muelle. Un resplandor suave, como un hilo dorado, envolvía los relojes mientras giraba las agujas, cargándolos con la magia de los deseos felices, preparándolos para la medianoche.

Al dar la medianoche, cada reloj comenzó a brillar con fuerza y a abrirse como una pequeña puerta mágica. De cada uno salieron dulces, juguetes y lucecitas danzantes, que volaron con reflejos suaves hacia las casas de los niños. Aquella noche, todos encontraron un regalo frente a su ventana… y una notita diminuta que decía: “De quien cuida el tiempo para que nunca falte la alegría”. Desde entonces, los niños dejaron de temerle. Cada Halloween, lo visitan con calabazas encendidas y risas nuevas, y él sonríe, con los ojos brillando como dos estrellas viejas y felices.

Al dar la medianoche, cada reloj comenzó a brillar con fuerza y a abrirse como una pequeña puerta mágica. De cada uno salieron dulces, juguetes y lucecitas danzantes, que volaron con reflejos suaves hacia las casas de los niños. Aquella noche, todos encontraron un regalo frente a su ventana… y una notita diminuta que decía: “De quien cuida el tiempo para que nunca falte la alegría”. Desde entonces, los niños dejaron de temerle. Cada Halloween, lo visitan con calabazas encendidas y risas nuevas, y él sonríe, con los ojos brillando como dos estrellas viejas y felices.