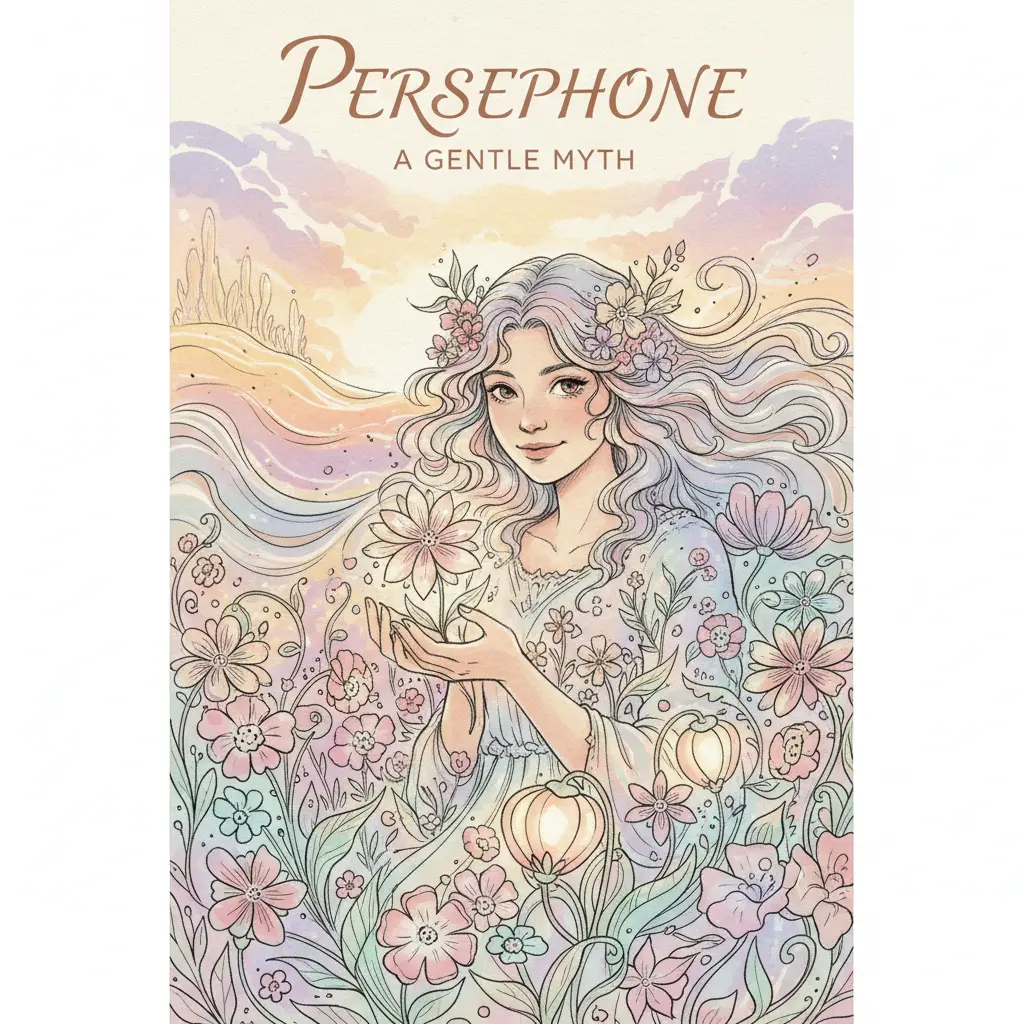Érase una vez, en un río seco y soleado, vivía un guijarro redondo llamado Rodolfo. Era un guijarro gris y gordo, uno entre miles y miles de guijarros iguales. Nosotros, que lo conocimos, pensábamos que su vida era muy tranquila, ¡quizás demasiado! Pero un día, Rodolfo sintió algo diferente. El sol brillante calentaba su superficie con una intensidad inusual. Al caer la tarde, notamos que Rodolfo seguía tibio, ¡más tibio que cualquier otra piedra! ¿Quién diría que un simple guijarro como él podía hacer tanto? Se convirtió en un pequeño horno natural, guardando el calor del día. «¡El sol nos besa, el calor se queda, para que la noche no nos mieda!»
Esa primera noche, una pequeña mariquita llamada Lulú, con sus patitas cansadas y curiosas, se acercó buscando refugio del frío que empezaba a calar. Se deslizó bajo Rodolfo, esperando encontrar un lugar seguro.
—¡Ay, qué fresquito hace ya! —suspiró Lulú, temblando ligeramente.
—¿Fresquito? ¡Aquí debajo el calorcito te espera! —pensamos nosotros, observando a Rodolfo.
Lulú notó enseguida una suave calidez que emanaba del guijarro. Era suave y constante, como un abrazo silencioso. Se acurrucó y, por primera vez en mucho tiempo, durmió plácidamente, soñando con campos de flores y gotas de rocío.