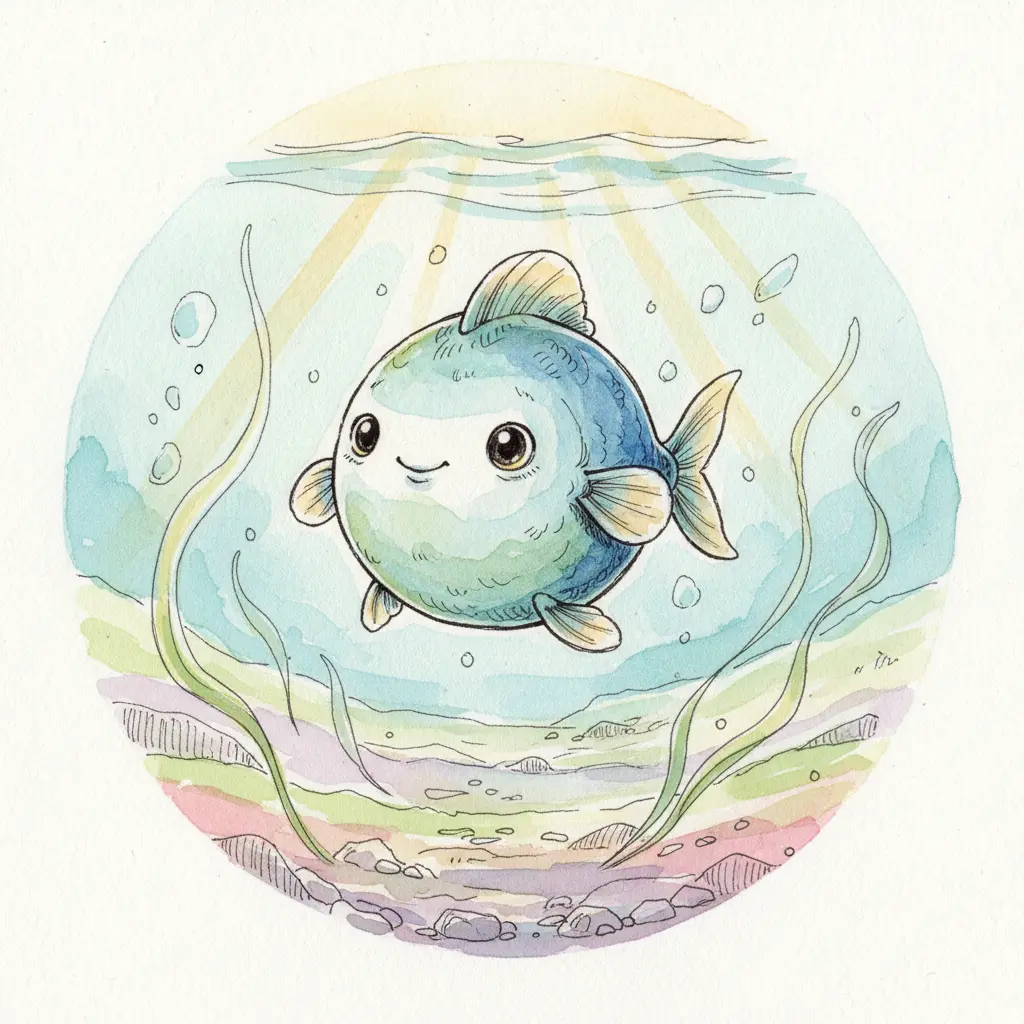Yo era Nardo, un nido alto en un árbol. Mis pequeños pajaritos, mis preciosos polluelos, ya habían crecido y volado, volado lejos. Me sentía vacío, muy vacío, como una cesta sin frutas o un sombrero sin cabeza. —¿Qué haría yo ahora?—, me preguntaba, sintiendo el viento suave susurrar entre mis ramitas. Estaba solito, esperando, cuando un día, una ráfaga juguetona trajo consigo una pequeña y brillante semilla. Era una semilla de una florecita azul, tan diminuta como una gota de rocío.

Nardo y su Nido Novedoso
Un hogar que florece de generosidad.


Yo era Nardo, un nido alto en un árbol. Mis pequeños pajaritos, mis preciosos polluelos, ya habían crecido y volado, volado lejos. Me sentía vacío, muy vacío, como una cesta sin frutas o un sombrero sin cabeza. —¿Qué haría yo ahora?—, me preguntaba, sintiendo el viento suave susurrar entre mis ramitas. Estaba solito, esperando, cuando un día, una ráfaga juguetona trajo consigo una pequeña y brillante semilla. Era una semilla de una florecita azul, tan diminuta como una gota de rocío.

La semillita rodó y rodó hasta el fondo de mi cuna. Yo la miré con curiosidad, pues nunca antes había tenido semillas. —¿Ay, ay, ay, será que esto está bien?—, me dije, un poco asustado. Yo era un hogar para pajaritos, no para florecitas. Pero la semilla parecía tan frágil, tan perdida, que sentí una calidez suave en mis ramitas. —Está bien, pequeña—, susurré con mi voz de nido. —Puedes quedarte aquí, si quieres—. Y la semillita se acurrucó, contenta.
Poco después, otra ráfaga de viento, esta vez un poco más traviesa, trajo consigo no una, sino dos semillas más. Eran semillas de amapolas rojas, vivas y vibrantes, que bailaban en el aire antes de caer junto a la primera. De nuevo, esa duda me picó. —¿Ay, ay, ay, será que esto está bien?—, murmuré. ¿Podía yo, Nardo, el nido de pájaros, ser también un refugio para flores? Mis ramitas temblaron un poquito, pero al verlas tan juntitas, tan necesitadas de un lugar seguro, sentí que mi corazón de nido se abría un poco más. —No estáis solas—, les dije en voz baja, sintiendo cómo me hacía más grande para abrazarlas.

La semillita rodó y rodó hasta el fondo de mi cuna. Yo la miré con curiosidad, pues nunca antes había tenido semillas. —¿Ay, ay, ay, será que esto está bien?—, me dije, un poco asustado. Yo era un hogar para pajaritos, no para florecitas. Pero la semilla parecía tan frágil, tan perdida, que sentí una calidez suave en mis ramitas. —Está bien, pequeña—, susurré con mi voz de nido. —Puedes quedarte aquí, si quieres—. Y la semillita se acurrucó, contenta.
Poco después, otra ráfaga de viento, esta vez un poco más traviesa, trajo consigo no una, sino dos semillas más. Eran semillas de amapolas rojas, vivas y vibrantes, que bailaban en el aire antes de caer junto a la primera. De nuevo, esa duda me picó. —¿Ay, ay, ay, será que esto está bien?—, murmuré. ¿Podía yo, Nardo, el nido de pájaros, ser también un refugio para flores? Mis ramitas temblaron un poquito, pero al verlas tan juntitas, tan necesitadas de un lugar seguro, sentí que mi corazón de nido se abría un poco más. —No estáis solas—, les dije en voz baja, sintiendo cómo me hacía más grande para abrazarlas.

Y no mucho después, el viento, ahora un viejo amigo, sopló con una brisa dulce y trajo una lluvia de semillas de girasoles, grandes y redondas como pequeños soles, y también de margaritas, blancas y puras. Caían y caían, llenando mi interior. —¿Ay, ay, ay, será que esto está bien?—, pregunté por última vez, pero esta vez la pregunta sonó más a risa que a preocupación. Mis ramitas se estiraron, mis fibras se acomodaron, y me di cuenta de que no estaba solo. Pronto, las semillas germinaron, y mis ramitas se llenaron de tallos verdes y luego de flores de todos los colores, brillantes como pequeñas joyas. Yo, Nardo, el nido vacío, me había transformado en un precioso jardín colgante, ofreciendo un hogar y belleza al mundo, y ya no me sentía solo, sino lleno de vida.

Y no mucho después, el viento, ahora un viejo amigo, sopló con una brisa dulce y trajo una lluvia de semillas de girasoles, grandes y redondas como pequeños soles, y también de margaritas, blancas y puras. Caían y caían, llenando mi interior. —¿Ay, ay, ay, será que esto está bien?—, pregunté por última vez, pero esta vez la pregunta sonó más a risa que a preocupación. Mis ramitas se estiraron, mis fibras se acomodaron, y me di cuenta de que no estaba solo. Pronto, las semillas germinaron, y mis ramitas se llenaron de tallos verdes y luego de flores de todos los colores, brillantes como pequeñas joyas. Yo, Nardo, el nido vacío, me había transformado en un precioso jardín colgante, ofreciendo un hogar y belleza al mundo, y ya no me sentía solo, sino lleno de vida.